Por Cristina Moncayo
Un cúmulo de textiles me absorbe de una forma casi desinteresada, como una especie de ángel de la guarda que me protege cómodamente de lo que está por venir. “Duerme, duerme. Aprovecha. No salgas de aquí”. Siento cierto desamparo existencial, un cansancio acumulado que no se puede recuperar con horas de sueño, ni con una escapada de fin de semana en un entorno rural. Ahora que lo pienso… ¿escapada? ¿Y por qué querríamos escapar en primer lugar? ¿O de qué?
Lo que noto realmente es una fatiga prolongada y exasperante hacia un mundo poco amable para los que lo habitan, hacia un sistema de valores y obligaciones que poco encajan con los ritmos naturales de energía, vitalidad u optimismo propios. Es un cansancio hacia un mundo lleno de burocracias, de muros invisibles entre lugares, entre personas, entre el sujeto y su entorno. Se ha diseñado un sistema de vida humana que quema y corrompe no solo a las propias personas, sino a todo el ecosistema de vida y materia que lo rodea.
Por mucho que intentemos anestesiarnos de dopamina, ansiolíticos y psicólogos carísimos (quien se los pueda permitir), no podemos eliminar la base evidente de nuestro malestar. Un sistema distópico-capitalista que usa a todo ser vivo a su disposición con la misma lógica que la de un mero engranaje que hay que preparar, optimizar, actualizar y reparar estratégicamente, a fin de que siga funcionando dentro de la gran máquina que es la sociedad del cansancio actual.
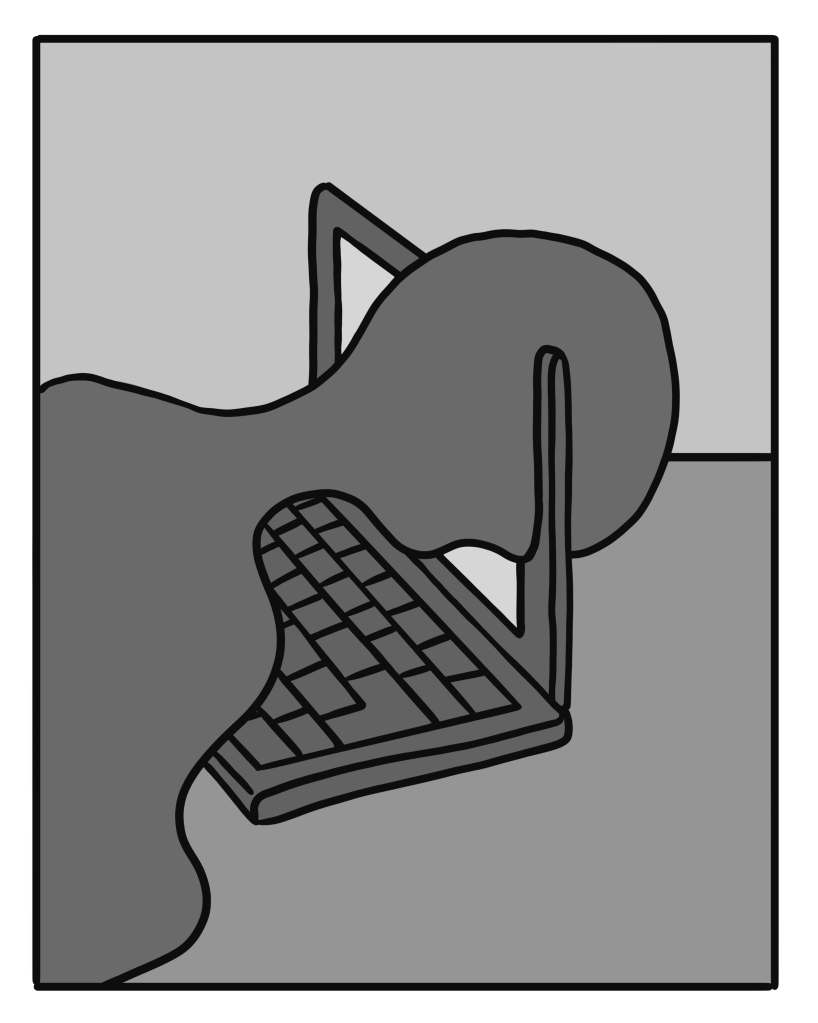
Pensemos en cómo solemos organizar el tiempo que tenemos. La mayoría de nosotros rellena los huecos en la agenda de una forma casi obsesiva. Más allá de las horas estipuladas para trabajar o dormir, o para atender nuestras necesidades básicas de aseo o alimentación, estiramos nuestras capacidades físicas y mentales hasta el punto del agotamiento. Padecemos de una especie de horror vacui temporal que nos empuja a no detenernos nunca. Detenernos nos hace sentir extraños, vacíos, como culpables. Es una sensación latente y poderosa, un altavoz al interior de nuestra mente que nos desvela nuestras carencias, nuestros miedos.
Es el miedo a perderte algo mientras tienes los ojos cerrados, es renunciar a todo lo que podríamos estar haciendo si no estuviéramos descansando, es asumir que lo que estás haciendo es peligroso. Es algo cultural, no te culpes. Solo hay que pensar en cómo el refranero español nos ha educado históricamente sobre el tiempo. ¿Te suena alguna de estas?: “el tiempo es oro”, “a quien madruga Dios le ayuda”, “no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”, “quien no sufre no gana”, “quien quiere, puede; quien no quiere, excusas tiene”. Los refranes son un reflejo de la mentalidad de un pueblo, forman parte de nuestra identidad, y también de cómo nos relacionamos con conceptos como el trabajo y el descanso.
También es pertinente hablar de términos como la optimización y la eficiencia. Da la sensación de que el tiempo per se no es suficiente, nos sentimos obligados a exprimir más de él. Sacamos tiempo del tiempo o intentamos hacer que valga por dos para que sea aceptable. Hemos interiorizado que descansar es un privilegio que hay que ganarse, y que cualquier espacio de pausa debe estar justificado: por salud, por productividad a largo plazo, por rendimiento. Incluso las actividades de ocio han dejado de ser gratuitas. Hacemos yoga para calmar la ansiedad que nos genera la carga de trabajo. Leemos novelas de autoayuda para ser más eficientes. Cocinamos algo rico para poder presumir de ello luego. Si tejemos, vendemos lo que tejemos. Si escribimos, buscamos publicarlo. Si aprendemos algo, lo hacemos para destacar en el currículum. No hay acción sin rédito. No hay reposo sin culpa.
También quiero hablar en específico de las redes sociales, que han cambiado nuestra forma de relacionarnos por completo. Ahora tenemos la responsabilidad de gestionarnos como si fuéramos una empresa, de tener una marca personal. Estas aplicaciones nos sirven para todo: para encontrar trabajo, para encontrar el amor, para hacer amigos y para mantenerse en contacto con el resto del mundo, sea o no de tu entorno cercano. Si quieres ser visible para los demás debes aprender a gestionar tu presencia online y mostrar lo que haces, aunque también aprender la manera de hacerlo pues tenemos una pulsión latente por ser apreciados y, sobre todo, aceptados. De hecho, es más importante aparentar hacer algo que hacerlo realmente.

Nuestra vida social no se salva de las lógicas de productividad y eficiencia de la modernidad. Cuando pensamos en encontrar pareja, tenemos al alcance aplicaciones diseñadas específicamente para optimizar el tiempo que invertimos en la tarea. Es como un catálogo de supermercado, pasa y elige la oferta que más te encaje. ¿Rubio?, pfff mi ex era rubio, no me apetece repetir. ¿Ojos oscuros?, bueeno. Ah, espera, que le gustan los deportes extremos, mejor paso… Se parece más a la sensación de estar en el pasillo de la fruta en el Carrefour, no buscando pareja. Todo este sistema se me hace demasiado artificial y violento. Como poco humano, ¿no?
La cosa es que cuando hablo de relaciones no solo hablo de encontrar pareja, también hablo de cómo las imposiciones del capital nos afectan a la hora de vernos con familia o amigos. Como diríamos en casa, tiene mandanga tener a la familia a diez minutos andando de casa y vernos dos o tres veces al año, como si fuera un gran evento que requiere meses de previsión y anticipación. Con los amigos pasa un poco más de lo mismo. Como no tengáis un sitio y horario común que os sirva de excusa, como el trabajo o la universidad, buena suerte para coincidir y hacer planes juntos. “Tía, te echo mucho de menos, tengo muchas ganas de verte. ¿Qué te parece si nos vemos el domingo 6 de julio de 10 a 12 para desayunar?”. Como le digas que no a esas dos horas prepárate para posponer el plan hasta septiembre, con suerte. Me da pena pensar que ver a nuestros seres queridos parece un capricho, un privilegio que solo nos permitimos cuando renunciamos a algo más, asumiendo el cargo de conciencia de que ese rato será improductivo, como si pasar un buen rato no fuera suficientemente importante o necesario.
El cansancio estirado en el tiempo tiene consecuencias. Los ritmos de vida, hiperactivos e inhumanos, también. El estrés, como tal, no tendría por qué ser algo perjudicial. Es una herramienta que tiene el cuerpo para poder mantenernos alerta y salvarnos de una potencial amenaza. El problema es cuando el estrés se vuelve algo crónico, cuando se vuelve la norma. Cuando obligamos a nuestro cuerpo a mantenerse activo, ansioso, lo que provocamos es un desgaste paulatino de nuestros sistemas de alerta, una sobrecarga en la demanda de energía para unos órganos incapaces de dar más de sí. Cuando esto pasa lo que hacemos es recurrir a medicación. Tratar de camuflar los síntomas de desgaste para continuar explotando este sistema natural de hipervigilancia. En vez de remediar el origen de nuestro malestar (y teniendo en cuenta que la mayoría de nosotros no se puede permitir detenerse y reparar su cuerpo de forma natural), escondemos nuestros síntomas con pastillas, ejercicios de meditación o remedios naturales. Lo más retorcido de todo es pensar que hay alguien que se está enriqueciendo de nuestra fatiga, de nuestro desgaste, de nuestro dolor. Sacrificamos nuestra salud y tiempo ganando dinero, y luego te ves obligado a usar ese mismo dinero para tratar el daño que te estás causando. Es un pez que se muerde la cola.

Y a pesar de todo esto, seguimos. Nos convencemos de que estamos haciendo lo correcto porque todo el mundo lo hace igual. Porque sentimos que si paramos, nos quedamos atrás. Porque nadie nos ha enseñado a detenernos sin sentir culpa. Pero tal vez haga falta reivindicar el “no hacer”. No como un acto de pereza, sino como una acción política. Hacer cosas que no sirvan para nada, que no den dinero, que no sean productivas, que no puedan venderse, ni monetizarse, ni compartirse en redes. Creo que en esos espacios, en esas pausas sin objetivo, es donde se gesta realmente la vida. Ahí también somos. Quizás incluso más que en todo lo anterior.
Hablar de muerte ahora parece trágico, pero creedme que tiene un sentido. Cuando alguien muere es cuando se revela lo realmente importante. Cuando un ser querido ya no está, nadie se para a pensar en que hablaba 3 idiomas, que se sacó el carnet de conducir pese a que vivía en la ciudad y nunca lo usó, que sacrificó sus años de juventud y adultez multiempleándose porque “era lo que tocaba”. Cuando alguien realmente te quiere tampoco se para a pensar en el coche tan chulo que compraste o en el concurso de poesía creativa que ganaste en aquel cursillo de verano a los 36. Cuando recordamos a un ser querido lo que nos viene es lo realmente importante, lo interesante, lo de verdad. Como cuando te dio un ataque de ansiedad y esa persona se fue corriendo a la cafetería a comprarte una tila y se quedó contigo hasta que te calmaste. O cuando decidisteis hacer un picnic y os saltaron los aspersores del césped y tuvisteis que pasar el día empapados y entre risas. Son las conversaciones tontas, las profundas, las risas compartidas, aquella muletilla que solo esa persona usaba. En definitiva, lo que esa persona era en esencia, lo que nos hizo sentir, independientemente del éxito que tuviera o de las múltiples cosas que atinó a hacer en su corta y frenética vida.
Lo que nos define no es lo que producimos o lo que tenemos, es lo que somos y hacemos, pero en un sentido mucho más humano de la palabra. Pienso que hay que dejar de pensarnos como una máquina. Una máquina se explota, se usa hasta que se rompe y se repara con el único objetivo de seguir funcionando. Pero parece tonto recordar que no somos máquinas. Somos seres sensibles, sociales, a veces impredecibles, bastante imperfectos. Y así, de esa manera, está bien.

